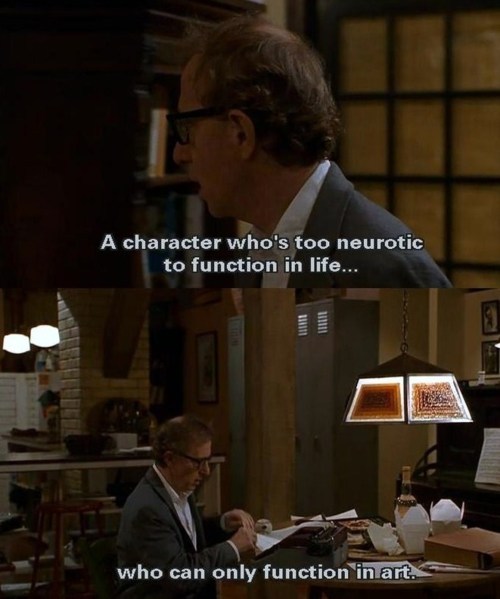Por José Antonio del Pozo
Siempre me gustó mucho Diane Keaton, porque la encontré
adorable en Annie Hall –éramos tan
jóvenes-, porque estaba, y muy bien, en El
Padrino, porque me la reencontré en ese golpe bajo que es Baby, tú vales mucho, porque el
reencuentro fue ya toda una celebración en Misterioso
asesinato en Manhattan, sobre todo porque es una actriz que sabe
sonreír sólo con los ojos, sin mover los
labios. Esos ojos en almendra que se encendieran desde adentro.
Entonces cayó en mis manos hará un par de meses el libro de sus
memorias, “Ahora y siempre”. Lo
picoteé un poco por la mitad, con intención sobre todo de ver los santos y… del
todo me atrapó. Me dije, alto, alto, esto merece ir despacio y con buena letra
lectora. Lo saboreé entonces de principio a fin, sin prisas, como deben hacerse
las cosas que merecen la pena.
Bueno, lo encuentro un libro maravilloso, y esto dicho de un libro de
memorias, mayor mérito aún resulta. Escrito a raíz de la muerte de la madre, es
en efecto un repaso de su vida y de su carrera pero llevado a cabo con una
agilidad y con una destreza literaria más que cautivadora y repleta de
logros narrativos y expresivos.
Es fantástico el tono desenvuelto y en apariencia liviano con que Keaton retrata –siempre en acción- las
figuras de sus íntimos (familiares, pero también entre otros W Allen, Al Pacino, Warren Beatty, Jack
Nicholson) así como su propia peripecia: sus inseguridades, la bulimia, la
autocrítica, la maternidad tardía y bajo adopción, el dolor por la enfermedad y
muerte de los padres, la vida). Siempre encuentra Keaton un recurso expresivo vívisimo y nada grandilocuente para
trasladarnos con eficacia literaria esa emoción, esa reflexión.
No sé, para mí alguien que escribe de su hijo, “me encantan tus ojos
color chocolate, de alegría impenetrable, sólo tienes que entornarlos al
sonreír para que el mundo parezca un buen lugar” o “los recuerdos son sólo
momentos que se niegan a ser ordinarios” o ante la manta azul marino que cubre
el cuerpo muerto de su padre “al menos estaba envuelto en el color del mar al
atardecer” –hay decenas de fragmentos así de inspirados- es una persona que posee un don singular.
Tan bien escrito está el libro que, quizás al principio por pura
envidia, llegó a escamarme tanta pericia. Una persona que escribe con esa
maestría ha desperdiciado su vida si –y
de nada de eso se hablaba allí-, siéndole del todo factible como lo sería en su
caso tras el éxito profesional, no ha desarrollado ese enorme talento en al
menos un puñado más de obras. Además,
que si Diane Keaton, sobre las
cualidades interpretativas que ya le adornaban, atesoraba también ese consumado
dominio escritor, empezaba a cobrar para mí el perfil de una diosa demasiado
perfecta para estos tiempos tan descreídos.
Encontré, tanto en la dedicatoria como en los agradecimientos, dos nombres
repetidos (David Ebershoff , Bill Clegg),
que por el Internet se sabe que corresponden a dos reputados escritores a
quienes quizás haya que felicitar por haber puesto todo su arte al servicio de
lo que Diane les iba contando. Las
vivencias, los sentimientos, la vida que en el libro brotan, discurren y
palpitan son los de Diane, y fueron
ellos quienes supieron darle esa forma tan artística. Me alegré en el fondo de que fuera así, paladeé el libro como la
extraordinaria obra literaria que para mí es,
pues hallaron ambos la fórmula mágica para tras las páginas hacerme a la
vez partícipe de la intensa sensación de hallarnos allí Annie
Hall y yo al fin solos, y tan divinamente, oiga.
Extraído de El blog de Jose Antonio del Pozo, http://elblogdejoseantoniodelpozo.blogspot.com.ar/2012/07/oh-diane-diane-al-fin-solos.html